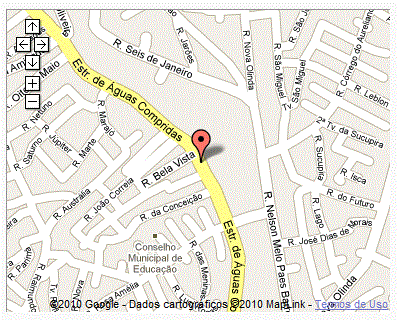«Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros» (Col. 3:13) En el camino que lleva a la reconciliación hay un paso fundamental: el perdón. Es el sello que marca el final de una disputa y constituye el ingrediente más distintivo del cristiano en cualquier conflicto.
El perdón está en el corazón mismo del Evangelio. Todo el mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios a través de la cruz de Cristo y nos da ejemplo a nosotros, como discípulos suyos, a ofrecer el perdón allí donde sea necesario.
Fallar u obedecer en este punto viene a ser un test básico de nuestra madurez cristiana.
¿Qué nos enseña la Palabra de Dios sobre este tema? Necesitamos entender bien qué es perdonar y sus implicaciones prácticas.
El perdón va más allá de la paz
La paz no siempre es posible.
A pesar de la mejor disposición que uno pueda tener, hay ocasiones cuando no se logra restaurar una relación rota.
El apóstol Pablo ya lo deja entrever en su clara exhortación a la paz: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres» (Ro. 12:18). Pablo, hombre curtido en mil conflictos, inicia el versículo con dos notas previas: «si es posible» y «en cuanto dependa de vosotros».
Estas dos pequeñas cláusulas le dan un toque de realismo imprescindible y nos liberan de expectativas exageradas. La paz no siempre es posible sencillamente porque es cosa de dos, no depende de una sola parte. Nuestra responsabilidad -lo que se espera de nosotros- es intentarlo, tomar la iniciativa, hacer todo lo posible para llegar a «estar en paz con todos los hombres». Los resultados ya no están en nuestras manos.
«Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen»
(Lc. 23:34). El ejemplo del Señor Jesús es bien elocuente. En ningún momento él regateó esfuerzos para estar en paz con sus contemporáneos, a los que amó hasta el momento mismo de su muerte. Sin embargo, a pesar de su carácter santo, irreprochable, vivió rodeado de enemigos que, en último término, le llevaron a la cruz. ¿Cómo se explica esta paradoja? No podemos acercarnos al tema de la reconciliación olvidando la realidad del pecado. Vivimos en un mundo donde el diablo tiene como una de sus metas dividir, separar, alzar muros entre las personas. Por esta razón, habrá ocasiones en que todos nuestros esfuerzos por lograr la paz serán baldíos.
El perdón, sin embargo, no necesita de la paz. No depende de la reconciliación, va más lejos de la restauración de la relación.
El ejemplo del Señor, de nuevo, nos marca la pauta. Clavado ya en la cruz, ridiculizado y torturado por los enemigos a los que había intentado amar, cerca ya de la agonía, pronuncia unas memorables palabras que contienen, en forma de síntesis luminosa, el meollo del Evangelio: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». (Lc. 23:34)
Aunque la reconciliación no sea posible, siempre hay algo que el cristiano puede y debe hacer: perdonar.
La práctica del perdón
Transformando heridas en cicatrices.
Perdonar implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. El resentimiento, el odio, el deseo de venganza deben desaparecer con el perdón genuino. En este sentido, perdonar es un proceso similar a la curación de una herida: al principio, está abierta, sangra fácilmente y duele. Pero, una vez se ha convertido en cicatriz, ya no duele ni sangra. El perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices. De esta ilustración se desprenden varios aspectos importantes.
Un proceso largo y costoso.
La disposición a perdonar puede –y debería- ser inmediata; ésta es la voluntad de Dios. Pero llegar a completar el proceso emocional y moral del perdón suele llevar su tiempo. Hay un camino a recorrer desde el momento en que se decide perdonar hasta que se hace efectivo. Recordemos el caso de José en el Antiguo Testamento. Perdonó a sus hermanos (ver los emotivos pasajes de Gn. 45 y Gn. 50), pero no antes de pasar por un dilatado proceso (seguramente meses) en el que tuvo que luchar contra sus propias reacciones. Es importante, sin embargo, afirmar desde el primer momento: «estoy decidido a perdonar, aunque la curación de mis heridas requiera más tiempo».
Puedes hacerlo tú solo.
El perdón puede ser unilateral: yo puedo, y debo, perdonar aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o ser perdonada. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón, en secreto, sin que la otra parte lo sepa. Este fue el caso de Esteban cuando, a punto de morir exclamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado» (Hch. 7:60). Debemos estar dispuestos a perdonar aunque no se nos pida, o incluso cuando siguen ofendiéndonos.
¿Amigos de nuevo?
La meta primera del perdón no es que las partes enfrentadas vuelvan a ser amigas, sino que eliminen el veneno de su corazón. Hay veces en que es imposible volver al mismo tipo de relación después de una ofensa grave. Así ocurre, por ejemplo, en algunos casos de divorcio. Dios no nos pide un ejercicio de masoquismo restaurando relaciones imposibles. La reconciliación es un resultado deseable, pero no siempre posible. Pero sí que nos pide amar al ofensor con el amor sobrenatural que es fruto del Espíritu, el agape de Cristo. Alguien dijo que el perdón es la mejor manera de librarse de los enemigos. Esta es exactamente la idea de Ro. 12:20-21.
¿Perdonar requiere olvidar?
La mente humana es como un álbum de recuerdos que permanecen para siempre. No podemos esperar que el perdón borre estas memorias. Ello sería absurdo. Cuando hay perdón, el recuerdo de una experiencia dolorosa sigue ahí, pero ya no evoca sentimientos negativos u odio. La idea de la cicatriz nos ayuda a entenderlo: la cicatriz es el recuerdo de un trauma pasado; queda ahí para siempre, pero ya no duele ni sangra ni se infecta. La herida está cerrada. No podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. En realidad, recordar puede ser positivo porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Alguien dijo, refiriéndose al holocausto judío, que recordar es la mejor vacuna para no repetir.
El problema con la frase «yo perdono, pero no olvido», frecuente en labios de algunas personas, es que siguen albergando deseos de venganza y resentimiento en su corazón. No hay un simple recuerdo; es el recuerdo más su correspondiente dosis de veneno. Esta actitud sí es pecado.
Dios es el único que puede perdonar y al mismo tiempo olvidar porque él está fuera del tiempo «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones... y no me acordaré de tus pecados» (Is. 43:25)
Aprendiendo a perdonar
Un antiguo proverbio latino dice: «Errar es humano, perdonar es divino». Si el perdón tiene un origen divino, ¿cómo estimular esta práctica tan importante en las relaciones humanas? El aprendizaje del perdón se fundamenta en dos grandes realidades cuya ausencia va a dificultar mucho un perdón genuino.
Ser conscientes de nuestros pecados.
Tomar conciencia de nuestras propias faltas es el requisito inicial para perdonar. Si no somos capaces de ver primero «la viga» en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Este fue el procedimiento que siguió Jesús en casa de Simón el fariseo (Lc. 7:36-50). Simón veía con nitidez los pecados de aquella mujer, pero estaba ciego ante sus propias faltas.
Por ello, Jesús las pone al descubierto: «no me diste agua para mis pies... no me diste beso... no ungiste mi cabeza con aceite» (Lc. 7:44-46). Es interesante observar que eran pecados de omisión: Jesús no le recrimina un mal que había cometido, sino un bien que había dejado de hacer. Y es que, para Dios, tan graves son nuestros pecados de omisión como los de comisión.
La reprensión del Señor a Simón apunta a un aspecto crucial: la esencia del pecado no está en el mal que le hacemos al prójimo, sino en el bien que dejamos de hacerle a Dios: dejar de darle la honra y adoración que merece (como se expresa claramente en Ro. 1:21).
Por tanto, perdonar requiere, primero, arrojar luz en los oscuros rincones de nuestra conducta y descubrir la sutileza del pecado que «mora en mí»: el egoísmo en nuestras motivaciones, la soberbia, el orgullo, el laberinto de nuestras pasiones, nuestro potencial violento, la vanidad y una lista larga de «obras de la carne» se ponen al descubierto cuando nos miramos en el espejo de la Palabra de Dios. Los seres humanos tenemos la vista muy fina para ver la «paja» del ojo ajeno, pero sufrimos miopía a la hora de descubrir nuestras faltas.
La incapacidad para reconocer el pecado propio es un gran obstáculo para perdonar porque lleva a la soberbia. Y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo misma. Este fue el problema de Simón en particular y de los fariseos en general. Por ello Jesús, en otra ocasión tuvo que avergonzarles con aquel reto: «el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella» (Jn. 8:7). Por el contrario, reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad, nos hace sentir «pobres» delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición del Padrenuestro «perdónanos nuestras deudas (ofensas) como nosotros perdonamos a nuestros deudores (ofensores)». (Mt. 6:12)
Experimentar el perdón de Cristo
Simón tenía dificultades para aceptar y amar a la mujer pecadora no sólo por su orgullo, sino también porque él mismo no había experimentado el perdón: «aquel a quien se le perdona poco, poco ama» le dijo Jesús (Lc. 7:47). En la medida en que yo me siento deudor de Dios -conciencia de pecado- y perdonado por él, seré capaz de perdonar al prójimo.
Es cierto que el perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos; pero el creyente es quien está en mejores condiciones para perdonar porque él mismo lo ha experimentado. Suplicar el perdón de Cristo y recibirlo nos obliga moralmente a perdonar: «si el Señor me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo tan poco a mi prójimo?»
Este efecto motivador del perdón divino actúa también por la vía del ejemplo, no sólo de la obligación moral: «De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros» (Col. 3:13). ¡Qué gran privilegio y qué gran reto! Para cumplirlo contamos con el poder de su gracia.
Autor: Dr. Pablo Martínez Vila